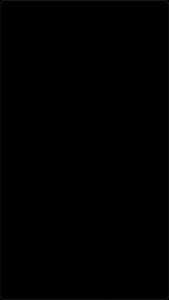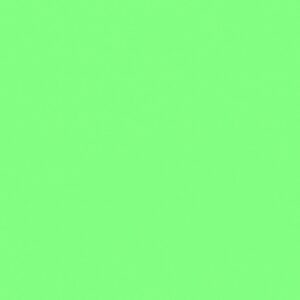Analisis
Este artículo surge después de terminar la conversación con Sergi. Más tarde, al escuchar algunos de sus últimos edits, entre tracks y silencios se decantaron preguntas que no son solo personales, sino estructurales: ¿cómo cambió nuestra manera de habitar los eventos? ¿Qué se transformó y qué se perdió en la experiencia compartida? ¿Qué rol tienen los clubes en protegerla? ¿Qué parte nos toca asumir al público para preservarla? ¿Y qué lugar ocupa hoy lo gubernamental frente a la escena local?
Pospandemia: de asistir a producir
El período pospandemia no solo reactivó la escena: reconfiguró la forma en que la vivimos. Dos transformaciones sobresalen.
La primera es cultural: compartir en redes dejó de ser un registro para convertirse en una búsqueda de pertenencia. La publicación ya no certifica la presencia: la performa y la legitima. La segunda es perceptiva: el espectador dejó de ser testigo para convertirse en productor de una experiencia que otros consumirán en directo o en diferido. La noche se duplica: existe la pista, y existe su relato paralelo.
La presencia partida y el “espectador híbrido”
Ese doble movimiento genera una presencia dividida. El cuerpo está en la pista, pero parte de la atención se fuga hacia la construcción del relato: qué encuadrar, cuándo subirlo y, muchas veces de forma inconsciente, a quién interpelar. En Atención trastornada, Claire Bishop describe la emergencia de un espectador híbrido que oscila entre el aquí y su proyección mediada. El dispositivo, ya instalado como extensión cotidiana, reescribe el evento en tiempo real para una audiencia invisible que, sin estar, condiciona.
La coreografía cotidiana de esa división es conocida: escuchar, grabar, editar, subir, mirar reacciones. Sherry Turkle lo nombra con precisión desde hace años: multi-lifing. Su punto es incómodo por simple: la hiperconexión puede simular proximidad mientras erosiona la presencia. El efecto en la pista no es menor. Cuando el espectador se coloca como arquitecto de la experiencia de otros, tiende a diseñar el instante para la circulación digital. Así, la vivencia se individualiza y se separa del rito compartido del baile. Lo colectivo se fragmenta en microexperiencias, consumibles por pantalla como piezas sueltas.
Prohibir no alcanza: el problema no es la norma, es el deseo
Algunos clubes respondieron con políticas anticelular: prohibiciones, stickers para cubrir cámaras. Funcionan como gesto defensivo, pero rara vez transforman hábitos por sí solas. Prohibir sin formar criterio corta la acción, pero no interroga el deseo que la sostiene.
La pregunta, entonces, no es solo si debe haber reglas, sino cómo se sostienen. ¿Tiene sentido hablar de normas sin preguntarnos quién las explica y quién las encarna? ¿Es rol de los espacios educar, o del público asumir su responsabilidad como coautor de la atmósfera? ¿Podemos construir, entre todos, un pacto de atención que valga la pena?
La pista como vitrina: el triunfo de la imagen
Este desplazamiento ya no es exclusividad de la escena masiva. También en clubes de menor escala, la experiencia empieza a orbitar lo visual: presupuestos volcados a luces, escenografías y “experiencias de barra”. El problema no es el cuidado estético, sino el orden de prioridades. En demasiados casos, lo visual opera como criterio rector y relega lo que en una rave importa de verdad: el sonido y la abstracción de lo real que solo la escucha inmersiva puede abrir.
Las plataformas empujan en esa dirección con una lógica implacable: captura rápida, atención mínima, circulación constante. En ese régimen, el sonido pierde centralidad porque no “traduce” igual de rápido. La economía de la imagen vive su apogeo y la pista, a veces, termina funcionando como set de contenido.
Volver al sonido: por qué importan propuestas como Rostro
Por eso importan propuestas como Rostro, que intentan reorientar la atención hacia valores que hoy parecen “viejos” solo porque no son fácilmente monetizables en reels. DVS1 lo dijo hace años con una frase que sigue vigente: el sonido debería ser el headliner. En esa misma línea, algunos clubes ensayan noches sin line-up, apostando a que el público asista por el rito compartido del baile y no por el cartel.
Pero esa apuesta, si queda solo en formato, corre el riesgo de ser parcial. Sin promoción y pedagogía, sin explicar por qué importan el espacio y el cuidado de la escucha, el gesto se vuelve una consigna que no cristaliza en conciencia.
Ahí aparece otra pregunta de fondo: ¿los clubes reconocen su rol cultural? ¿Asumen que, más allá del entretenimiento, son espacios de formación sensible, de concentración, de comunidad? Y, si lo asumen, ¿actúan en consecuencia?
Política nocturna: cuando la cultura necesita marco
La toma de conciencia de los espacios no completa la ecuación sin un marco que acompañe. El desarrollo de proyectos como Rostro, por ejemplo, dependió de algo básico: recursos accesibles. Sin capital ni experiencia previa, acceder a maquinaria y espacios de trabajo puede ser la condición para que emerja cultura. ¿Qué pasaría si esas políticas fueran norma y no excepción?
A menudo, a la falta de recursos se suma un problema político: la dificultad para reconocer que la escena independiente es un generador real de cultura y, muchas veces, un espacio de representación de minorías. En Barcelona, donde la oferta tiende a lo comercial, la presión por gestionar el turismo suele traducirse en controles estrictos de licencias y horarios. Las quejas vecinales han forzado cierres recientes de lugares clave, como Buena Onda Social Club. “Es un muro con el que se topan prácticamente todos los colectivos”, dice Sergi. “Es muy triste que haya cerrado Buena Onda: ha estado del lado de la cultura muchísimo tiempo. Y no solo de música electrónica, sino de cultura artística”.
Para enmarcar este giro, resulta útil la tipología de Andreina Seijas y Juan Pablo Gelders: la gobernanza de la noche se juega en tres frentes complementarios. Hardware (infraestructura y servicios: insonorización, movilidad, sanitarios). Software normativo (licencias, horarios, marcos de convivencia). Y mediación (protocolos y mesas estables entre escena, vecindario y administración).
En ese ecosistema gana centralidad la figura del night mayor (o night czar/oficina de noche), un actor bisagra que opera en esos tres planos. Donde ese andamiaje existe, la política pública puede pasar de castigar a acompañar. Y las small venues, las más expuestas al ruido, a licencias volátiles y a la presión vecinal, ganan margen para sobrevivir, profesionalizarse y aportar valor cultural sin perder escala.
Un mapa desigual, una conclusión clara
El panorama global es un mosaico desigual, pero el mensaje de fondo es nítido: cuando existen marcos estables, urbanísticos, culturales y de mediación, la escena independiente no solo sobrevive, aporta de manera significativa.
Ámsterdam combinó licencias 24 h con planes de convivencia y una figura de mediación. Londres sumó Night Czar, Agent of Change y una Culture at Risk Office que protege salas ante nuevos desarrollos. Berlín articuló Clubcommission, fondos de insonorización y el reciente reconocimiento del techno como patrimonio cultural inmaterial a nivel nacional. Nueva York creó la Office of Nightlife para destrabar licencias y abrir mesas interagenciales. Sídney dejó una lección inversa: lockouts punitivos y cierres masivos. En América Latina aparecen figuras y manifiestos, pero con marcos más frágiles y discontinuos.
La pregunta final no es retórica: ¿qué ocurriría si estas herramientas se adaptaran a otros contextos? ¿Y si el apoyo gubernamental dejara de penalizar lo pequeño para empezar a cultivarlo?
Fuentes y lecturas (bibliografía orientativa)
Bishop, Claire. Atención trastornada (Disordered Attention). 2024.
Turkle, Sherry. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. Basic Books, 2011.
Seijas, Andreina & Gelders, Juan Pablo. “Governing the night-time city: The rise of night mayors.” Urban Studies 58(2), 2021.
Broer, J.; van der West, R.; Flight, S. Evaluatie Pilot Gastvrij en Veilig Rembrandt- en Thorbeckeplein. Gemeente Amsterdam, 2018.
Gemeente Amsterdam. Nachtvisie Amsterdam. 2021.
Greater London Authority. The London Plan (Policy D13, Agent of Change) y recursos de Night Czar / Culture at Risk Office. 2016–2021.
Deutscher Bundestag. Reconocimiento de clubes como Kulturstätten en normativa urbanística. 2021.
Deutsche UNESCO-Kommission. “Techno-Kultur in Berlin” en el Inventario Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial. 2024.
City of New York, Mayor’s Office of Media & Entertainment. Office of Nightlife e Int. No. 1688-A (2017–2018).
Taylor, A. “‘What the hell is going on in Sydney?’ 176 venues disappear.” The Sydney Morning Herald, 2018.
Manifestos y marcos latinoamericanos: Night Manifesto (Colaboratorio, 2014); NIX Manifiesto Dinámicas Nocturnas (Madrid, 2017); Seijas, A. A Manifesto for Nocturnal Cities in Latin America (Sound Diplomacy, 2019).